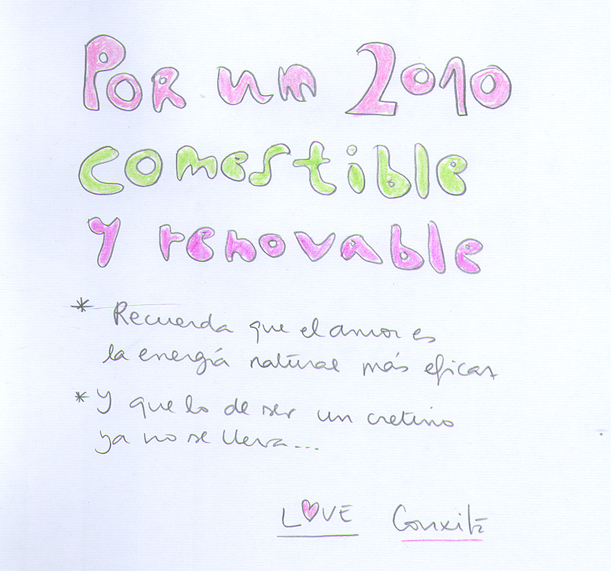Nunca me ha gustado especialmente la idea de ir al dentista, pero los fuerzas del universo siempre han convergido de tal forma que he sido asidua de estos reparadores de dientes. Primero fue el padre, y luego el hijo los que examinaron mi boca y encontraron un buen botín de unas 8 caries, aparatos y ahora, en esta especie de edad adulta en la que me hallo, placas para morder. Se argumentan ideas del tipo "No te sienta bien el siglo XXI", respuesta bastante digna para un dentista, acostumbrado al fluor y a la encía sangrante.
Yo lo dejo en una extraña pasión por morder de noche, como si generara energía mecánica gratuita. Los expertos lo llaman bruximo, y así, a lo tonto, ya me he enterado de unos cuantos aquejados de este extraño mal mecánico-emocional.
El tema es que cada vez que voy al dentista, me someto al mismo tiempo a sesiones filosóficas.
Dentista: A veces pienso lo de dejarlo todo y dar la vuelta al mundo.
Yo: Pero si tienes la consulta, que es como la mina del Potosí.
D: Sí, pero la rutina es igual para todos.
Yo: Cierto, pero tu facturas sin parar.
D: Y también trabajo sin parar.
Yo: Pues hazte hippie.
D: Es que ya que soy dentista, pues mejor ejercerlo y ser feliz.
Luego vuelvo al cabo de tres semanas y empezamos de nuevo. Feliz eterno retorno.